
LOS NOMBRES DE LAS COSAS
Crear una cuenta
Iniciar sesión
LOS NOMBRES DE LAS COSAS
Hay una viñeta de Snoopy a la que vuelvo con frecuencia. En ella, Charlie Brown y Snoopy están sentados en silencio en un banco, bajo un árbol. Miran hacia algún lugar –el horizonte, quizás– mientras el sol se pone. Todo tiene un aire melancólico, como si ambos pensaran en algo que no saben decir con palabras. Entonces, Charlie le pregunta a Snoopy qué es lo que echa de menos. Y él, sin apartar la mirada, le responde: «La forma en que veía el mundo antes de saber demasiado de él».
No sé con certeza cuáles son esos años en los que uno todavía no sabe demasiado del mundo. Tal vez sea la infancia, que dicen que nunca se acaba. Pero me inclino a pensar que se trata más bien de esa primera juventud en la que la vida parece estar aún por estrenar. Cuando sentimos, ingenuamente, que hay tiempo, que no hay prisa, y que todo –las experiencias, los sueños, las posibilidades– caben todavía en ese espacio diáfano y sin dueño que es el futuro.
Noticia relacionada
Experiencias: esa es a menudo la palabra que se utiliza. Así la vida se convierte, como en aquella frase de Oriana Fallaci en Nada y así sea, en «una cosa que hay que llenar bien, sin pérdida de tiempo, aunque al llenarla bien se rompa».
Durante años mantuve la férrea convicción de que esa sentencia aludía a que había que llenar la vida de cosas nuevas, de experiencias de cualquier índole. Idiomas, aficiones, viajes, filosofías, deportes, riesgos, amores.
En uno de esos veranos de búsqueda me marché a Colombia y recalé en un pueblo costero llamado Taganga. Me habían hablado de la posibilidad de hacer un curso de buceo. A mí, que no meto la cabeza bajo el agua, que no me baño si no hago pie, la idea me pareció, paradójicamente, maravillosa.
Salimos al atardecer. Éramos un grupo de siete viajeros, alojados en el mismo hostal, y un instructor. Un pescador nos llevó mar adentro, y conforme dejábamos atrás la orilla, sentía cómo mi inquietud crecía. El agua, de un azul oscuro, opaco, no presagiaba nada bueno. Al llegar al punto de inmersión, el instructor nos explicó los pasos, los códigos, las señales.
Para resumir la experiencia sin dramatismos, tocar el fondo fue todo lo que logré. Estuve allí abajo apenas unos segundos. Miré hacia arriba, vi a mis compañeros suspendidos en el agua, sentí el peso del equipo, la obligación del respirador y entonces le hice al instructor la única señal que había aprendido: la de auxilio. Subí a la superficie. Fue mi primera y última inmersión de buceo.
El barquero –simpático, parlanchín– se quedó conmigo, mientras el resto buceaba. Le conté que me dolían los oídos, que de niña había tenido otitis frecuentes. Me excusé inventando pequeñas mentiras cada vez más elaboradas que él cortó con una sonrisa: «A veces solo es miedo», dijo. Entonces, me callé.
Y, a lo largo de todos estos años, he recordado a menudo esa larga espera. La mezcla de frustración y, a la vez, una extraña sensación de alivio. Empecé a entender ahí, en las aguas de aquel pueblo caribeño, que quizá no se trataba tanto de acumular y de sumar vivencias sin medida, sino del proceso contrario: el de simplificar.
Hace unos días terminé de leer El corazón del daño, de María Negroni. Un libro punzante, hermoso. En él se recoge una historia que me devolvió directamente a Taganga: «En el siglo X, el rabino de Praga Judah Lowe narró la historia de dos peregrinos. El peregrino del primer camino descubre y retiene cada día una cosa que ignoraba. El peregrino del segundo camino olvida cada día una cosa que sabía. Para el primero, el deber es cubrir de negro una página blanca. Para el segundo, blanquear el corazón ennegrecido».
Tal vez no sea exagerado decir que fue ese verano en que no buceé cuando empecé a comprender la extrañeza con la que opera el segundo camino. La frase de Oriana Fallaci no era una invitación a acumular. O no exactamente. Además, volviendo a Snoopy, yo también echo de menos no saber tanto del mundo. Sin embargo, agradezco saber un poco más de mí misma.
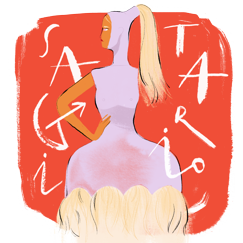
HORÓSCOPO
Como signo de Fuego, los Sagitario son honestos, optimistas, ingeniosos, independientes y muy avetureros. Disfrutan al máximo de los viajes y de la vida al aire libre. Son deportistas por naturaleza y no les falla nunca la energía. Aunque a veces llevan su autonomía demasiado lejos y acaban resultando incosistentes, incrontrolables y un poco egoístas.